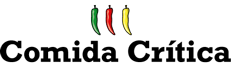“Si quieres estar sano tienes que cuidar tu alimentación” ¿Quién no ha escuchado o dicho esta frase miles de veces? A nuestro alrededor crecen voces que nos dicen que para estar sanos no debemos comer esto, hay que evitar aquello, compra mejor esto otro… y aunque es totalmente cierto que comer un aguacate en vez de una hamburguesa es mejor, también es cierto que un solo aguacate cuesta un euro o más y por ese precio puedes comprar una hamburguesa en una cadena de fast food y sentirte más saciado.
Es innegable que la clase social a la que uno pertenezca va a condicionar su salud y calidad de vida, y aunque todavía impera la creencia de que los problemas de salud asociados a la alimentación solo ocurren en países pobres, no nos engañemos, también pasa en nuestras ciudades, pueblos y barrios. Solo hay que ver cómo aumenta cada vez más el porcentaje de adultos y niños con obesidad o sobrepeso y que la diabetes tipo 2 se está convirtiendo en una plaga moderna.
Además, debido a que los recursos de las familias son cada vez peores y la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, son muchos los casos de desnutrición/subnutrición, sobre todo en niños. Según datos publicados el pasado año por Unicef, España es uno de los países de la Unión Europea que presenta una de las tasas más altas de pobreza infantil y el tercero en pobreza relativa y anclada.
Esto resulta en que el 45% de la población española no puede permitirse una alimentación saludable básica, es decir que aunque se sepan al dedillo la pirámide alimenticia, la campaña de cinco frutas y verduras al día, etc., prácticamente 1 de cada 2 personas no podrán llevar a cabo esas enseñanzas y se verán obligadas a una dieta insana. Para los escépticos diré que, por ejemplo, el precio de las frutas y verduras ha aumentado considerablemente desde 1990 (un 2-3% al año de promedio o un 55-91% entre 1990 y 2012), mientras que el sueldo mínimo interprofesional entre 1990 y 2012 ha aumentado solo en 300€.
No solo la clase social condiciona el acceso a una dieta de calidad, el género supone una barrera más. Las rentas de las mujeres son más bajas que la de los hombres, y si a esto se le suma que suelen tener personas a su cargo, su situación es más precaria. Así aunque de media las mujeres viven más, sus años sanos en relación a los que pasan enfermas son menores que en el caso de los hombres, esto repercute enormemente en su calidad de vida.
Aparte de las diferencias en salud alimentaria dadas por los aspectos socioeconómicos, en temas de género también afectan las diferencias biológicas. Como ejemplo de cómo la alimentación afecta de distinta manera según género, una lata de refresco contiene 8 cucharillas de azúcar. El límite de consumo de azúcar propuesto por la OMS para los hombres es de 9 cucharillas mientras que para las mujeres es de 6, por tanto ellas se verán más afectadas que ellos por problemas relacionados con el consumo de refrescos, como obesidad o diabetes.
Aunque todas estas desigualdades en el acceso a una alimentación saludable no sean un problema moderno –si echamos la vista atrás encontramos muchas enfermedades que conectaban la mala alimentación y el estatus social, como por ejemplo el escorbuto en las clases bajas o la gota en las altas– esto no debería ser así.
Según la FAO la seguridad alimentaria “se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.”, y esto debería ser considerado un derecho fundamental, por encima de los intereses políticos. Para poder alcanzar una sociedad con una mejor salud y alimentación deberíamos incluir el término justicia alimentaria –y todo lo que implica– en el debate social dándole la importancia que realmente tiene.