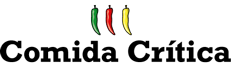Disponemos de una variedad de alimentos comerciales aparentemente ilimitados. Todas las semanas, productos antes desconocidos (como la quinoa, el kale o el kombu) se añaden a nuestra cesta de la compra, de la que ya no es fácil que salgan, como no han salido las bienvenidas adquisiciones del tomate, la patata y otras plantas americanas, desde hace siglos. La otra cara de la moneda es la rápida pérdida de variedad genética de los cultivos. Por ejemplo el trigo, del cual se tiende a usar unas pocas variedades estandarizadas, lo que lleva a la extinción a variedades autóctonas de trigos con características distintivas que les permiten estar adaptadas a las condiciones locales. En general, la creciente variedad comercial está más que contrarrestada por la creciente uniformización de la dieta global, cada vez más dependiente de productos como la harina de trigo, la soja o el azúcar. 
La recuperación de variedades autóctonas de plantas comestibles, como la espelta, muestra cómo es posible cultivar productos de mejor calidad e impacto sobre la salud. Pero aquí intervenimos de manera decisiva los consumidores, con nuestra capacidad de demandar este tipo de productos y contribuir así a la mejora de los ecosistemas.