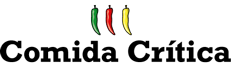Cambiamos de frigorífico cada diez años, y eso nos da la oportunidad de cambiar un viejo modelo poco eficiente por un clase A+++ que gasta como un mechero. Compramos alimentos todos los días y eso nos debería permitir comprar cada vez mejor comida, más sana, accesible y de huella ecológica más reducida, más sostenible en resumen. Pero eso no es lo que está pasando. En realidad ocurre lo contrario: cada vez compramos comida más insana (atiborrada de azúcar, sal, aditivos y grasas nocivas), solo aparentemente barata y producida con un enorme impacto sobre el medio ambiente (son alimentos traídos desde muy lejos, muy procesados y demasiado empaquetados).
El Ministerio de Sanidad dio la voz de alarma, al constatar un preocupante aumento de la obesidad infantil, asociada al crecimiento de la diabetes y otras enfermedades crónicas que suponen un enorme gasto sanitario. Se están tomando diversas medidas para mejorar la calidad de los alimentos que compramos, como el pacto entre la industria alimentaria y el gobierno para reducir paulatinamente el contenido en azúcar, grasa y sal de sus productos o la implantación de la etiqueta semáforo en los paquetes de comida.
Estas y otras iniciativas son útiles para empezar, pero cada vez está más claro que necesitamos un cambio de rumbo en nuestra manera de adquirir alimentos. Lo que se podría llamar una transición en la alimentación, lo mismo que existe ya de manera bastante asentada una transición energética. Esta alimentación sostenible debe ser buena para la salud, para nuestro bolsillo y para el planeta.
La Estrategia “Farm to Fork” (De la granja a la mesa o Del campo a la mesa) de la UE va en esta dirección. El nombre lo dice todo: se trata de establecer vínculos sostenibles entre los productores y los consumidores de alimentos. Pasar de la comida que no viene de ningún sitio (food from nowhere) a la comida cuyo origen y circunstancias de producción conocemos y apreciamos.
Aquí entra el concepto de tele-acoplamiento (del inglés tele-coupling) o vínculo a distancia. Se suele utilizar para describir cómo dos sistemas distantes están en realidad estrechamente conectados por relaciones de comercio, producción y consumo. Hay muchos ejemplos: las pesquerías del océano Índico y el supermercado de la esquina refuerzan su vínculo cada vez que echamos una lata de atún en aceite al carrito de la compra.
Generalmente, el tele-vínculo alimentario define una situación en que los países ricos obtienen alimentos baratos a costa de esquilmar los paisajes y ecosistemas de los países pobres, como ocurre con los langostinos a 8 euros el kilo obtenidos devastando manglares tropicales. El sistema funciona a base de autopistas alimentarias que cruzan todo el planeta, controladas por poderosas firmas como Cargill o Louis Dreyfus, que llevan al supermercado de la esquina alimentos de los que no sabemos nada, aparte de que son baratos y, gracias a estar dopados con azúcar, grasa y sal, tan gustosos que resultan adictivos.
En el extremo opuesto tenemos alimentos de origen conocido, obtenidos mediante prácticas que no solamente no esquilman los ecosistemas y destruyen los paisajes, sino que contribuyen decisivamente a su conservación. También con ellos establecemos tele-vínculos, que pueden llegar a ser muy estrechos e implicantes, como cuando nos asociamos a una cooperativa de producción de alimentos ecológicos o adquirimos carne procedente de la ganadería extensiva. El problema es que son más caros que los alimentos de ninguna parte.
Este sistema de comida dual parece que se está consolidando. En Estados Unidos, la mayoría de las personas compran alimentos anónimos y aparentemente baratos en Wallmart y la minoría compra comida más cara y mejor en Whole Foods. ¿Se trata de un callejón sin salida?
No necesariamente, si utilizamos el sistema de tele-vínculos para potenciar la sostenibilidad alimentaria. Ahora mismo, los tele-vínculos que ponemos en juego cuando elegimos los alimentos que queremos comprar suelen ser el aspecto, el precio, el sabor y la comodidad de uso. Si es atractivo, barato, sabroso (por ejemplo a base de la mezcla dopante de azúcar, grasa y sal) y fácil de consumir, lo echamos a la cesta o al carrito de la compra.
Pero puede haber otros tele-vínculos. Para muchas personas, el símbolo de “alimento procedente de la agricultura o la ganadería ecológica” tiene un gran atractivo. Saber que no estás dañando al planeta a base de pesticidas químicos, que mejoras el paisaje y que al mismo tiempo te alimentas de manera más sana tiene su interés. En general, las ecoetiquetas alimentarias pueden cumplir un papel muy positivo en propiciar la transición en la alimentación.
Que los alimentos sostenibles estén al alcance de todos y sean los preferidos por los consumidores no se podrá hacer si su única ventaja es una etiqueta de denominación de origen o de certificación ecológica. Tienen que tener más ventajas: deben ser manifiestamente mejores para la salud, tener un precio accesible, fáciles de encontrar en los mercados o en las tiendas de barrio.
Estos alimentos sostenibles son fáciles de reconocer: no están envueltos en complejos envases de colores, no ostentan reclamos como “de la huerta”, “camperos”, etc., muchas veces no están envasados de ninguna manera, tienen un origen geográfico cercano (cuanto más cercano mejor) o al menos razonable (por ejemplo, los garbanzos procedentes de Turquía pueden ser interesante, pero traer fruta desde Chile en avión parece un exceso), carecen de aditivos y conservantes en cantidad, no alardean de ser ricos en nutrientes como el omega 3 o diversas vitaminas, aparecen y desaparecen del mercado según la época del año (como la temporada de los higos en septiembre). Son alimentos frescos, de cercanía o proximidad, de temporada… y detrás de ellos hay agricultores, ganaderos, viticultores… productores y productoras que cultivan y elaboran los alimentos.
El principal factor que hará que los alimentos sostenibles sean los preferidos por el público en general es que son comida de verdad, no productos alimenticios diseñados para resultar casi adictivos. La comida de verdad es prestigiosa, todos querríamos alimentarnos con ella. En algunos países como Italia ha cedido poco terreno al fast food, en España la situación no es tan buena.
Ese es un elemento fundamental, mejor que cualquier etiqueta, el prestigio de unos alimentos que protegen nuestra salud, nuestro planeta, nuestros paisajes y su biodiversidad. El único inconveniente es que tendremos que ponernos a cocinar si queremos aprovechar sus cualidades. El libro de recetas -sencillas, tradicionales, mediterráneas, internacionales…–, funcionará como un estupendo tele-vínculo sostenible con ingredientes que respeten los ciclos naturales.